Por: Rodrigo Pinto
Presidente de las Juventudes Progresistas de Chile
Para el Foro Latinoamericano de Derechos Humanos (FOLADH)
En el Día Internacional de los Derechos Humanos, vale la pena recordar el carácter histórico del plebiscito que abrió caminos para la construcción de una nueva Constitución, y el espíritu reinvindicador de las movilizaciones que provocaron la apertura hacia un nuevo marco institucional en nuestro país. Sin embargo, como todo proceso de convulsión social, este tuvo no tan solo un saldo de masivas y generalizadas violaciones a los derechos humanos por parte de agentes policiales, sino que también de miles de personas y familias que sus vidas nunca más volvieron a ser las mismas luego del inicio de las protestas.
Por un lado, esas situaciones fueron provocadas por la pérdida de los puestos de trabajo y fuentes de ingresos, pero, por otro lado, por el daño irreparable a la vida e integridad humana. No solo fue Gustavo Gatica y Fabiola Campillai, fue Cristián Valdebenito, Abel Acuña, Jorge Mora, fueron las profesoras Paulina Cuadra y María José Cailly, y fueron más de 8.500 las víctimas asociadas a violaciones a los derechos humanos por parte de funcionarios policiales, de las cuales 6.626 son directamente vinculadas a Carabineros de Chile según reportó el Ministerio Público.
En ese marco la pandemia del coronavirus desvió el foco de atención desde la indignación hacia la desolación. Las desigualdades que formaron parte de las banderas impulsadas en la calle pasaron a transformarse en la primera angustia de familias chilenas. De las masivas concentraciones en las principales plazas del país, pasamos a las protestas en los barrios más humildes de nuestro territorio. Y donde no hay cámaras, la represión es más cruel.
También la pandemia repercutió en la situación carcelaria de los cientos de imputados por diversos delitos en el contexto de las movilizaciones. El Estado presentó 1.700 querellas contra tres mil ciudadanos, de las cuales un 60% se hicieron haciendo referencia a la ley de Seguridad Interior del Estado. Muchos de ellos son jóvenes sin antecedentes penales, que han sido víctimas de apremios ilegítimos, torturas y tratos degradantes al momento de su detención o durante el proceso judicial.
Detrás de cada historia hay una familia, una madre que ha sufrido la angustia de tener a su hijo privado de libertad, acusado de un delito menor que no amerita una medida cautelar como la prisión preventiva, con procesos judiciales extensos, carentes de pruebas contundentes y en algunos casos, con montajes provocados por Carabineros en los que ampararon su detención.
El coronavirus resultó en la práctica ser el motivador para denegar la visita de familiares a estos jóvenes y retrasar las diligencias en los procesos, así como también para rechazar intentos de cambios de medidas cautelares. Recordemos las consecuencias que sufrió el juez Daniel Urrutia, quien fue sometido a sumario administrativo por intentar cambiar la medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario a 13 jóvenes de la denominada “primera línea”.
Por ello, al cierre de un 2020 inusual, vale la pena buscar justicia desde lo político y lo cultural. El proyecto de ley de indulto general presentado por la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, en conjunto a las senadoras Yasna Provoste, Isabel Allende, y los senadores Alejandro Navarro y Juan Ignacio Latorre, viene a ser una respuesta al montaje, a la criminalización de la protesta, a los procesos injustos y a las masivas violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes del Estado.
Parece ser que el Poder Judicial tiene su atención puesta más en estos jóvenes que en las víctimas de la represión estatal. Hoy menos del 1% de los agentes del Estado que cometieron esas violaciones han enfrentado cargos ante la justicia, por lo que es menester preguntarse si hemos o no avanzado en los últimos 12 meses. No pueden olvidar las instituciones que en las primeras dos semanas del inicio de las protestas Carabineros disparó 1.252.092 perdigones.
El 2021 será marcado por una enorme cantidad de elecciones a lo largo del año, donde la estructura político institucional será renovada casi por completo. Será un tiempo de discursos, promesas y programas. También será un espacio para conocer la visión de cada candidata o candidato, de lo que fueron el inicio de las protestas sociales. Quienes dicen defender la libertad y los derechos humanos deberán, por tanto, presentar un férreo compromiso por una agenda que abogue por la verdad, la justicia, la reconciliación y las garantías de no repetición.
El proyecto de indulto general es una arista, la refundación de Carabineros es otro de los desafíos de la nueva institucionalidad, así como la derogación de las leyes aprobadas post 18 de octubre que permitieron la criminalización de la protesta, y las leyes que entregan facultades a policías sin medir las consecuencias de las mismas.
Un nuevo Chile requiere con urgencia una renovación del compromiso con los derechos humanos de todos los sectores de la sociedad, y una lectura común de lo que significó el proceso que estalló el 18 de octubre de 2019, fuera de las trincheras, las caricaturas y los prejuicios. Nelson Mandela dijo alguna vez que existen “personas que sienten que es inútil continuar hablando de la paz y la no violencia en contra de un gobierno cuya única respuesta son ataques salvajes a un pueblo indefenso y desarmado”. A Sebastián Piñera le restan 15 meses para dejar el gobierno y todo indica que nada cambiará en su forma de enfrentar las urgencias sociales, por lo que no debemos claudicar en el objetivo de defender, velar y denunciar los atropellos a los derechos humanos y la criminalización de la movilización. Se lo debemos a quienes abrieron las grandes alamedas por las que transitará en Chile de los próximos 30 años.
Fuente: Foladh
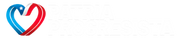
![[Columna] Día Internacional de los DD.HH: Balance a una deuda de Chile con su pueblo [Columna] Día Internacional de los DD.HH: Balance a una deuda de Chile con su pueblo](https://www.progresistas.cl/wp-content/uploads/2020/12/paint-hands-1.jpg)