Por Daniela Ortega
La autora es MBA e Ingeniera Comercial, y directora ejecutiva de Wild Tech Bees.
Especializada en temas de impacto global, agua, energía y alimentos.
Hace unos meses participaba en una reunión en un pequeño hotel próximo a la entrada de la Cordillera de Los Andes en el centro de Chile. Junto a los Quiscos, cactáceas que sólo pueden ser vistas en la zona central, se mostraba evidente el follaje verde del bosque esclerófilo que abre paso hacia cordones cordilleranos. Quillay, Boldo, Espino, Maitén. Y en medio de todo, una mancha café, las heridas de un incendio de hace algunos años. Y pino radiata, el mismo que hace algunos años se cortaba para decorar nuestras navidades y perfumar nuestras casas. Le explicaba al dueño de casa ese fenómeno: los árboles de especies más jóvenes mueren primero, pues están menos preparados para las condiciones ambientales particulares de un territorio y sus complejidades. Un litre, siendo una especie autóctona en la zona, resiste más la falta de agua y se recupera con mayor fortaleza que el pino. Mi anfitrión y su esposa me miraron con asombro. Él arguyó: “Esos pinos son añosos, tienen más de 70 años”.
Cuando hablamos de la naturaleza, el medio ambiente o la biodiversidad –que es, en términos muy sencillos, “todas las formas de vida que pertenecen a un territorio”– no hablamos de la edad y la manera de medir el tiempo de nuestra especie, la humana. Lo que para nosotros es longevo, añoso, no lo es en la naturaleza. 70 años es apenas una chispa de vida. Por ejemplo, sobre nosotros, los seres humanos, los homo sapiens, tenemos registros de nuestras primeras apariciones en el planeta hace 300.000 años. Ocupamos un 0,3% de la biomasa (o todas las fuerzas vivas juntas) en la Tierra. Aquí ya se nota que los 70 años de la historia de los pinos son especies jóvenes. Pero pensemos en esto: el 80% de la vida en la tierra son plantas y ellas, junto a todo lo que no son humanos, han evolucionado a través de unos 5.000.000 años.
En efecto, somos jóvenes. Muy jóvenes, muy pocos, pero igualmente muy peligrosos para el equilibrio de nuestro hogar, el único hogar que nos alberga. Respecto a nuestra superficie de ocupación, es menos del 5% de toda la Tierra. Sin embargo, somos los responsables de la emisión del 80% de los gases de efecto invernadero, los cuales provocan el calentamiento global, que destruye vida silvestre (o autóctona de los territorios); propaga enfermedades, como el COVID–19; la muerte de cuatro de los 5 millones de unidades probables de ballenas que habitaban hasta el siglo XX los océanos: y creamos desabastecimiento de, por ejemplo, el agua, un recurso vital para nuestra propia subsistencia. ¿Qué podemos hacer para parar esto? Mi primera idea es actuar como la naturaleza, especialmente en situaciones de peligro, como ahora. Somos la especie más joven y ya con vistas a desaparecer. Así que aprendamos sabiduría de quienes han permanecido hace cinco millones de años.
Las formas de vida, como un bosque, tanto en la superficie terrestre como en el subsuelo, actúan de manera colaborativa, no en jerarquías. Reconocen su dependencia los unos de los otros. Se unen. Nosotros necesitamos unirnos. Usted nunca encontrará una especie vegetal atentando contra su propio ecosistema, en contra de sus vecinos de los cuales depende. Por ejemplo, ellas, las plantas, han desarrollado estrategias de supervivencia en que ni siquiera enfrentan problemas. Crean acciones de alerta frente a las amenazas. “Hablan” al menos tres idiomas. Entre sus propias especies usan un lenguaje, con su entorno otro. Es decir, podemos entender que por sí solos, como islas, no vamos a tener mejores resultados de los que hemos alcanzado.
Luego, necesitamos colocar límites jurídicos. Como se podría pensar, de forma coloquial, ya no se nos ocurrió. Entonces, surge la necesidad de enfrentar como alternativa real el desafío de reconocer a la naturaleza, ancestral y definitiva, como alguien igual y mejor que nosotros.

En 1980 se promulgó la Constitución Política de la República de Chile, pactándose una serie de “garantías fundamentales”. Entre éstas, el artículo 19 N°8 dispuso “[e]l derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza”. Para esto “[l]a ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente.” ¿Bastaría con eso? No. Insistimos en que los hechos muestran evidentes indiscreciones que debemos superar y ser capaces de redactar una mejor propuesta en el nuevo pacto social.
Luego, 1994 marcó un antes y un después en Chile respecto a la protección de la naturaleza con la promulgación de la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, estableciéndose que “[e]l derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental se regularán por las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de lo que otras normas legales establezcan sobre la materia”. Así, se fortaleció la legislación en pro del reconocimiento y de la protección del medio ambiente.
Surgen voces y formas en que el medio ambiente puede y debe ser declarada como persona de interés jurídicamente protegido. Se debería reconocer al menos cuatro aspectos para que este cambio de paradigma sea efectivo: reconocimiento de su entidad real con intereses propios, naturaleza jurídica como persona jurídica sui generis, con atributo de la personalidad de patrimonio y una representación.
Por lo tanto, una reflexión introductoria y un desafío para el país: será necesario proteger, restaurar y salvar nuestro hogar en esta fracción del planeta, siendo colaborativos y además ofreciendo límites firmes de protección a la vida que nos cobija. Así como en cada nacimiento (ya sea jurídico o natural) se declaran atributos de la personalidad, calidades trascendentales para su correcto desenvolvimiento como sujetos de Derecho (como el nombre, la capacidad, nacionalidad, domicilio y patrimonio), y, para las personas naturales ha de agregarse el estado civil (y los derechos de la personalidad según la doctrina moderna). Se deberá revestir a la naturaleza, las formas de vida que pertenecen al territorio nacional, únicas e irreemplazables, las características configurativas que le otorguen la nueva calidad de sujeto de Derecho.
Fuente: Crónica Digital
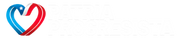
![[Columna] El Medio Ambiente como nuevo sujeto de Derecho [Columna] El Medio Ambiente como nuevo sujeto de Derecho](https://www.progresistas.cl/wp-content/uploads/2021/04/ecologia.jpeg)