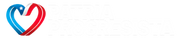En 1925, cuando se separó la iglesia del Estado, el arzobispo de Santiago afirmó que “el Estado abandonaba la iglesia, pero ésta jamás lo haría respecto al Estado”.

En 1925, cuando se separó la iglesia del Estado, el arzobispo de Santiago afirmó que “el Estado abandonaba la iglesia, pero ésta jamás lo haría respecto al Estado”. Esta idea de la autoridad eclesiástica se ha cumplido a cabalidad: la iglesia católica ha intervenido en todos los asuntos políticos, presionando a los parlamentarios y al gobierno para lograr el voto a favor de sus postulados religiosos.
Durante decenios fue imposible aprobar el divorcio con disolución de vínculo – algo similar ocurría con los métodos anticonceptivos, sin embargo, fue un presidente católico, Eduardo Frei Montalva, quien los aplicó- y, en la actualidad es casi imposible aprobar la eutanasia, el aborto terapéutico, el matrimonio igualitarios e, incluso, son bastante intransigentes frente a las uniones de hecho, tanto homosexuales, como heterosexuales.
Durante siglos la iglesia católica negó la validez del matrimonio civil – se daba el caso, en muchas provincias, una especie de bigamia “por la gracia de Dios”; un hombre podía casarse con una mujer por la iglesia y, con otra por el civil -.
La oposición de los conservadores – los hay tanto en la UDI, como en la DC – al acuerdo sobre “Vida en Común”, propuesta por un senador conservador RN, se fundamenta en el supuesto peligro de que al aceptarse ante el registro Civil este tipo de uniones lleve, rápidamente a la aprobación del matrimonio igualitario.
Estos católicos siguen al pie de la letra el Antiguo testamento y están convencidos de que los homosexuales son habitantes de Sodoma y Gomorra; como han tenido que aceptar que han pasado siglos de este relato mítico, hoy permiten el debate acerca de que las uniones de hecho puedan ser registradas por un notario, ni siquiera por un funcionario de Registro Civil.
Los más sinceros de entre ellos sostienen que la homosexualidad es una enfermedad y, en el mejor de los casos, tolerada, pero jamás podrán acceder al matrimonio, una institución cuyo fin es la procreación y, además, un vínculo sagrado y para toda la vida, entre un hombre y una mujer.
Personalmente, basándome en la igualdad ante la ley, soy partidario de que el matrimonio sea una institución a la cual puedan acceder todos los seres humanos, sin consideración a su opción sexual; debiera borrarse del Código Civil la frase de “unión entre un hombre y una mujer”, dejándola entre dos personas naturales, bajo el consentimiento mutuo.
El concepto conservador que se aplica a la vida cotidiana tiene profundas implicancias políticas: el Estado chileno, además de ser una monarquía casi absoluta, se le agrega su carácter teologal, es decir, las concepciones y dogmas de la iglesia católica influyen decisivamente en las políticas fiscales – en el fondo, el Estado chileno no es laico, sino religioso.
En este contexto, las declaraciones del Presidente de la República, que transmite “para la ciudad y el mundo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer” – equivale al descubrimiento del huevo de Colón – expresan muy bien esta monarquía teológica de derecho divino, que aún subsiste en Chile, para la satisfacción de los viejos conservadores.
Es cierto que los parlamentarios no juran hoy hincados ante la Biblia, sin embargo, el Presiente, en cada una de sus sagas de sentido común invoca a la divinidad. Afortunadamente no nos ocurre – como en Colombia – consagrar el país al Sagrado Corazón, que sería muy del gusto de algunos conservadores a ultranza.
Un sector reaccionario de la iglesia católica está impedido de dar lecciones de moral: baste sólo recordar al Padre Marcial Maciel, de los Legionarios de Cristo, y de Fernando Karadima, el párroco de El Bosque,para exigir un poco más de humildad y que abandonen su rol de gran inquisidor de las costumbres de los laicos.
Marco Enríquez-Ominami