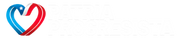Por Oscar Vega Gutiérrez. Autor es Doctor en Ciencias Políticas y ex Gobernador de Talca. Es parte de la Red de Profesionales de Fundación Progresa.
En plena evolución del COVID-19, catalogada como la pandemia del siglo XXI, no es posible permanecer impávidos o como indiferentes espectadores mientras la realidad nos muestra que la vida no es un show. Con todo el poder económico, militar y de si eras miembro del G8 o cualquier otra nomenclatura utilizada para definir a los países de élite v/s los países vasallos, el COVID-19 amenaza la vida del planeta en su conjunto y pone en evidencia la fragilidad humana y del tipo de sociedad que hemos construido. Hoy somos globalmente, una frágil y vulnerable humanidad.
En América Latina y en el mundo en su conjunto, la velocidad de expansión de la pandemia y el progresivo colapso de los sistemas de salud, sumado a las erráticas decisiones de políticas públicas en que han incurrido la mayoría de los Gobiernos, nos llevan inevitablemente a la más cruda constatación de que la salud no puede seguir siendo un objeto de consumo o un bien privado sino, por el contrario, debe ser un bien público garantizado, porque a la base de ello está la vida como el bien más preciado que toda sociedad y todo Estado tiene la obligación ética y moral de proteger.
En este sentido, tengamos en consideración que la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece tales derechos como garantías jurídicas universales, que protegen a individuos y grupos, contra acciones que interfieran en sus libertades fundamentales y en la dignidad humana. Por tal motivo, están avalados por normas internacionales y gozan de protección jurídica pues se centran en la dignidad que todo ser humano posee de forma inalienable, razón por la cual todo Estado y sus agentes tienen la obligación de promover, proteger dichos derechos y además, que por tratarse de derechos universales, el Estado no puede abolirlos por su acción o decisión sin que ello signifique una flagrante violación de los mismos.
Dado lo anterior es que la salud no puede sino considerarse como un Derecho Humano fundamental, hoy fuertemente amenazado y/o vulnerado por las decisiones políticas de aquellos Gobiernos que, privilegiando intereses de mercado por sobre la vida de los ciudadanos, no sólo están incurriendo en franco abandono de sus deberes como Estado sino que además transgreden aquellas normas internacionales suscritas y que establecen las obligaciones que todo Estado tiene, en relación a asegurar y garantizar el pleno derecho a la salud, considerando en ello el acceso igualitario a la atención médica y a una salud al más alto estándar que sea posible como garantía de la plena vigencia de ésta como un derecho fundamental.
Por este motivo, la Organización Mundial para la Salud (OMS) sostiene: “El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano”. Ello implica o incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente.
En el caso chileno, el derecho al “grado máximo de salud que se pueda lograr” exige políticas públicas que, basadas en un conjunto de criterios sociales, propicien la salud de todas las personas, garantizando entre ellos la disponibilidad de servicios de salud, condiciones de trabajo seguras, viviendas adecuadas y la alimentación básica necesaria. El goce del derecho a la salud está estrechamente relacionado también con otros derechos humanos tales como a la alimentación, la vivienda, el trabajo, la educación, la no discriminación, el acceso a la información y la participación.
El derecho a la salud también, involucra libertades y derechos
Al analizar las políticas públicas y/o programas de salud que el actual Gobierno está impulsando para enfrentar la Pandemia, mirado desde los derechos humanos, definitivamente están al límite. En estas últimas semanas hemos sido testigos, que en nombre del Estado, no está garantizando ni mínimamente el trabajo seguro del personal que labora en los hospitales y/o centros de atención de salud y éstos, con medios absolutamente precarios cuando no insuficientes, deben desarrollar sus labores a riesgo de salud personal e integridad física, constituyéndose tal situación en una clara y evidente violación de derechos humanos, en particular del personal de salud como también de los ciudadanos que, dadas las condiciones de inseguridad en que se otorga dicha atención, no pueden ver plenamente garantizado su derecho a la salud. Esto no es sólo por saturación o colapso a raíz del COVID-19, sino por el evidente abandono y precarización que la salud pública viene sufriendo por décadas, a razón de las políticas neoliberales aplicadas.
Los pobres y el derecho a la salud
De modo ex profeso decimos pobres, porque esta palabra es el gran aguijón para las políticas públicas cosméticas que desde la década de los 90 se implementaron en Chile para invisibilizar aquellos ciudadanos (as) que no logran incorporarse en los circuitos económicos y/o de consumo propiciados por los promotores de “las bondades del modelo neoliberal”. Por tal motivo, para suavizar la presencia de estos pobres, las políticas públicas los identifican como “vulnerables”, como descriptor neutro que no da cuenta de las causas de esa condición de vulnerabilidad sino más bien la suaviza y normaliza. En cambio, al hablar de pobres claramente expresamos que se trata de una condición no elegida y provocada por razones de mala distribución de la riqueza y de las oportunidades que la sociedad ofrece a sus ciudadanos (as). Aquí es explicito el fenómeno de la exclusión y la desigualdad, como elementos inherentes a las políticas neoliberales.
Dicho esto, resulta más evidente aún que tanto en Chile como América Latina, los pobres y marginados, tanto urbanos y con mayor intensidad en los sectores rurales, suelen ser los con menos opciones y/o probabilidades de gozar del derecho a la salud.
Entonces, no resulta imposible proyectar que una vez más quienes vivirán cruelmente y en desprotección profunda por parte del Estado, son nuevamente los más pobres. Para ellos, el confinamiento y/o la distancia social se trasforma en hacinamiento permanente e insostenible, agudizando las probabilidades o condiciones de contagio por COVID-19, sumado a importantes dificultades que enfrentan para acceder a una atención de salud de calidad, considerando el colapso que ya comienzan a exhibir los centros de atención de salud, tal y como lo hemos conocido en los últimos días con lo sucedido en el colapso del Hospital Sótero del Río.
En Chile, a razón del COVID-19 quienes viven en condiciones de pobreza extrema e inaceptable en este siglo XXI, en este “Oasis” -como lo calificó forma delirante, el actual Mandatario, hace un tiempo no muy lejano-, poco a poco a razón de su condición de pobreza y exclusión formarán parte del mayor contingente de seres humanos que quedarán desfavorecidos y discriminados social y económicamente. Estos pobres, además, son vistos por las autoridades como “daños colaterales” o “costos inevitables”. Por lo tanto, la economía no se puede detener por ellos. Las decisiones políticas que se están adoptando agudizan y precarizan aún más la vida de estos sectores, agravando con ello la segregación y marginación en la cual se desarrollan sus vidas, dificultando aún más el acceso a servicios o centros de salud, traduciéndose potencialmente en graves consecuencias sanitarias.
La desigualdad y exclusión manifiesta que hoy opera hacia los sectores más pobres, en lo referido a los servicios de atención de salud, es una clara violación derechos humanos fundamentales. Muchas personas se han contagiado ya o lo harán con prontitud pues en las condiciones precarias en que se desenvuelven resultarán un fenómeno inevitable con desenlaces impredecibles, y sin que esto impacte en quienes tienen la capacidad para tomar decisiones sobre su futuro, las autoridades gubernamentales en ejercicio, para quienes este sector social sólo es parte de la retórica y no de la acción de las políticas públicas reales y efectivas. Como ya ha comenzado a ocurrir en diversos rincones del país y en particular en La Araucanía ante la falta de disponibilidad de camas para hospitalización, no se suele dar prioridad a personas de esos grupos, lo que constituye también una violación de sus derechos a recibir tratamiento.
El COVID-19 ha significado la caída de la careta por parte del modelo neoliberal y, a su vez, ha dejado de manifiesto la indolencia por parte del Estado neoliberal y sus administradores de turno, sumado a la falta de compromiso del Parlamento con la realidad de los ciudadanos(as) que están viviendo en la incertidumbre en estos días en que no sólo ven bajo amenaza su continuidad laboral sino la vida, incubando nuevamente las sensación de indefensión más absoluta respecto de sus derechos, pues si el Estado en estas situaciones o momentos críticos de la vida social no despliega sus capacidad protectora en cumplimiento de su obligación como Estado difícilmente lo hará en tiempos de calma.
Cuando la pandemia haya pasado a integrarse al salón de los grandes sucesos del siglo XXI y sólo sea un mal recuerdo en la vida muchos, será sin duda más vigente que en Octubre de 2019 la necesidad de cambiar el actual estado de las cosas en el país, partiendo por la urgencia de contar con una Asamblea Nacional Constituyente que en sus bases estructurales consigne que la vida de los ciudadanos(as) está por sobre sobre la economía, para que sea ésta una herramienta al servicio de la vida y no como pretende el actual Gobierno. Del mismo modo, una Carta Fundamental donde la salud sea un derecho fundamental consagrado y como tal de responsabilidad absoluta del Estado, y no sea más un bien de mercado que ponga en desigual competencia la salud pública v/s salud privada. En este sentido, requeriremos de una salud pública modernizada y extendida al más alto nivel posible de calidad y cobertura, donde contemple en igualdad de calidades y condiciones la atención urbana y la rural.
Es posible y es nuestro deber moral con las generaciones del presente y futuro, alcanzar una sociedad donde la economía esté al servicio de la vida y su sostenibilidad, y no sólo al servicio de las utilidades y privilegios de las élites económicas y financieras. Asimismo, inherente con lo anterior, un sistema de salud que exprese la salud como un derecho humano inalienable y garantizado. De esta forma será posible hablar de una sociedad plenamente democrática, libre y en paz.