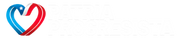Marcos Ortiz F.
Periodista, magíster en Periodismo Digital,
magíster (c) en Culturas Globales Digitales.
Apenas Sebastián Piñera se percató de que no sería capaz de entregar lo que nos prometió en campaña, decidió cambiar de rumbo. Sus ofertas de seguridad y crecimiento que vimos hasta el hartazgo durante la campaña presidencial de 2017, se desvanecieron a poco andar. La economía no avanzaba como esperaba, el empleo le daba la espalda y las tasas de victimización contradecían una y otra vez sus discursos generosos en letra chica.
Su primera reacción fue ganar tiempo. Lanzó la pelota para el lado culpando al gobierno anterior y luego la envío fuera del estadio acusando a la economía mundial y a la disputa entre chinos y estadounidenses. Piñera intentantaba reacomodar la carga en el camino, reordenar su agenda, reencontrar el “relato”, como les gusta decir a los siúticos.
Fue precisamente así como dio con algunas primeras respuestas. En febrero viajó a Cúcuta y encabezó el tristemente célebre acto en la frontera colombo-venezolana, flanqueado por Juan Guaidó e Iván Duque, hoy tan arrinconados como él. Entre la polvareda y el calor, apretado entre guardias de seguridad y paramilitares, Piñera utilizaba tímidamente la agenda internacional para soslayar sus tropiezos internos. Ignoraba que los mismos argumentos que utilizaba contra el gobierno de Nicolás Maduro (“¡Cómo un hombre puede tener tanta ambición de poder!”, decía, para luego criticar la falta de reconocimiento venezolano a los informes de organismos pro derechos humanos) le caerían en la cara.
Dos meses más tarde, en abril, la astucia de Piñera aprovecharía la negativa brasileña para organizar la COP 25 a su favor. El mandatario chileno fue el primero en levantar la mano, ofreciéndose para realizar en tiempo récord una cumbre de nivel mundial, la que se sumaría a la ya confirmada APEC, también planificada para fin de año.
En agosto, en Biarritz, Piñera lograba colarse habilidosamente entre autoridades de talla mundial. Conversando con Emmanuel Macron y Angela Merkel, el chileno asentía ante las palabras del líder galo. Finalmente una gira internacional salía sin contratiempos tras los bochornos de Cúcuta y el polémico viaje a China con sus hijos en abril.
Piñera encontraba impensadamente en la ecología y el medioambiente una agenda en la que podía destacar. El presidente chileno nuevamente levantaba la mano y se ofrecía para sentarse con Jair Bolsonaro y así solucionar juntos los devastadores incendios de la Amazonía.
“Ninguna generación ha enfrentado un desafío tan urgente y complejo como el cambio climático y el calentamiento global como nuestra generación. Ésta es la batalla de nuestra vida”, decía a fines de septiembre en Nueva York vestido de traje y corbata humita mientras era galardonado con el Global Citizen Award. Un día más tarde, ante la Asamblea General de la ONU, destinaba 16 de sus 21 minutos para el discurso medioambiental. Sería una de las últimas veces que lo veríamos sonreír. Sería, también, una de las últimas veces que lo escucharíamos hablar sobre medioambiente.
Lo que sucedió después es historia conocida. La tercera semana de octubre un grupo de escolares comenzó a evadir el pasaje del metro, la consecuente represión unió a grupos impensados, Chile salió a marchar por las calles y Piñera declaró la guerra.
Esta vez no era contra el calentamiento global, sino que contra “un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite”. Piñera olvidó el medioambiente y reemplazó su agenda verde. Ya no era el verde de los árboles y las plantas, sino el de los uniformes de carabineros y de las tanquetas militares que desfilaron por calles y avenidas durante los toques de queda.
Su sueño de un aire puro para todos se tiñó de gases lacrimógenos que dejaron a Chile respirando a saltos y a jóvenes con paros cardíacos en la Plaza de la Dignidad. Mientras en Nueva York Piñera llamaba a la acción contra el cambio climático, 30 días después llamaba a la acción a Carabineros para reprimir con fuerza a manifestantes de todo tipo. Su acción no salvaba peces ni animales en riesgo de extinción, sino que dejaba decenas de compatriotas muertos y centenares de ciegos y discapacitados.
Apenas pasó un mes. Piñera, el que se paseaba por el mundo dando cátedras de liderazgo y alabando el “oasis” que gobernaba, hoy no puede salir de su propio país producto de la acusación constitucional que pesa en su contra.
La famosa pizza que se comió en Vitacura la noche de la explosión social podría ser perfectamente una de las últimas veces que lo veamos en sociedad. Hoy, con un 84% de reprobación y atacado por izquierda y por derecha, Piñera luce acorralado, desconcertado, peleando cual Quijote contra enemigos imaginarios. Sus más recientes apariciones públicas repiten una y otra vez los conceptos de “violencia”, “Carabineros” y “guerra”.
Parafraseando su infame discurso de 2010, Piñera hizo en 30 días lo que ningún gobierno hizo en 30 años. Si Pinochet corrió solo y llegó segundo, Piñera lo superó: se inventó una guerra y la terminó perdiendo.